Siempre
que viajo en tren o en avión, me gusta pararme a observar los recibimientos y
las despedidas de la gente que llega y de aquellos que se marchan. Imagino el
parentesco que los une, el tiempo que han estado sin verse, el grado de lejanía
que los separa y si se echarán o no de menos cuando uno de ellos cruce la
barrera de control. Espiando esos adioses y merodeando por las bienvenidas, he
llegado a la conclusión de que ambas manifestaciones de alegría y tristeza se
degradan sin remedio. Desde que las becas Erasmus nos abrieran las puertas de
Europa y las compañías de bajo coste permitiesen volar a Paris por lo mismo que
cuesta un paquete de tabaco, las despedidas en estaciones y aeropuertos ya no
conmueven ni emocionan.
Antes
de que surgieran los trenes de alta velocidad y se inventaran las
videoconferencias, cuando las distancias entre dos puntos daban vértigo y las
ausencias no se suplían por Skype, cuando el mundo era todavía grande, te
topabas con preciosas escenas llenas de dramática ternura. Dos jóvenes amantes
que escribían el punto y final a su historia en ese andén, un padre que
no podía dejar de abrazar a su hija que volvía al trabajo al otro lado del
charco, dos hermanos que sabían que quizás era la última vez. Eran despedidas
desgarradoras, dolorosas, repletas de poesía. Ahora los adioses ante una
partida se han vuelto low cost, son descafeinadas, asépticas. Ya no hay
pañuelos agitándose en la estación ni lágrimas pegadas en las
ventanillas. La globalización y las medidas de seguridad las han erradicado.
Hoy, lo primero que nos viene a la mente si pensamos en una despedida es una
estríper, una diadema de penes y un disfraz ridículo en un destino atestado de
gente. Maldita evolución que nos extirpa los sentimientos de cuajo.
Publicado en Las Provincias el 8/8/14
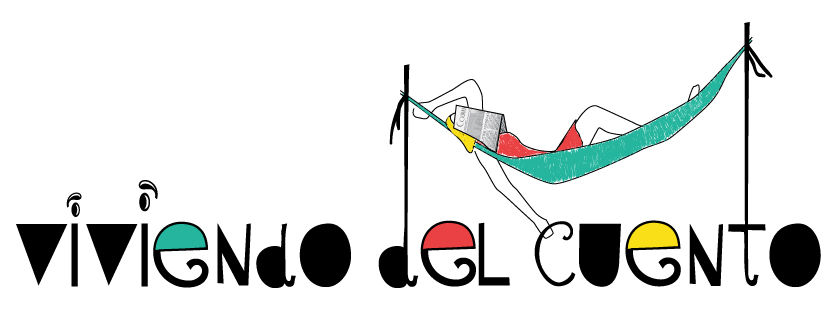

No hay comentarios:
Publicar un comentario