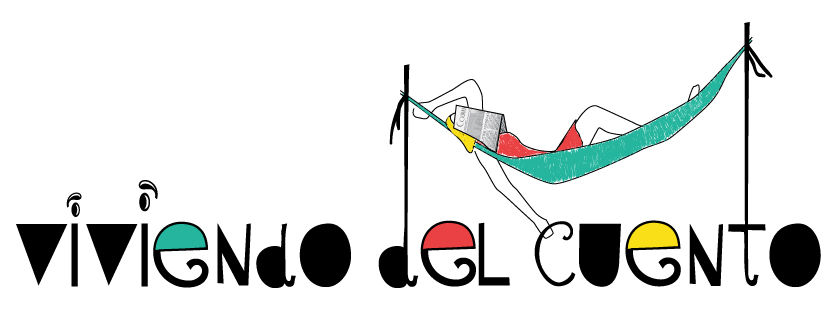A mi amiga Claudia siempre le han gustado los intelectuales.
Los tipos reflexivos que parece que nacieron con un libro, en lugar de un pan,
debajo del brazo. Hombres con trabajos vinculados a la escritura o a la
investigación. Alérgicos al deporte, ineptos para el bricolaje y
preferiblemente miopes. Sus tres últimas parejas estaban cortadas por el mismo
patrón. Zurdos, despistados y pacifistas. Las únicas batallas en las que
participaban eran dialécticas. Sus novios perdían el móvil una media de tres
veces al año, pero no les importaba porque alguno aún llevaba un teléfono con
pantalla en blanco y negro y sin conexión a internet. Estaba claro que a
Claudia le atraía la materia gris. Hasta que hace pocos meses, Arturo, su
último novio, un profesor universitario, dejó a mi amiga por la estudiante de
27 años a la que le dirigía la tesis.
Desde entonces, y pasado el tiempo (breve) de luto e
improperios contra su ex, la vida sentimental de Claudia ha dado un vuelco.
Como los hijos que salen anarquistas de padres ultra católicos, mi amiga se ha
ido al otro extremo y no quiere oír ni hablar de eruditos, lo único que le
interesa son los hombres que saben trabajar con las manos. Lo descubrió un día
en que su vecino pasó a su casa a arreglarle un grifo que goteaba mientras
observaba cómo sus dedos se movían ágiles entre la tubería. Luego salió con un agricultor al que
acompañaba a las labores campestres, le siguió un masajista que conoció por
internet, probó con el panadero de su barrio y ahora vive feliz junto a un
ebanista que se dedica a restaurar muebles viejos. Le pregunto si no echa de
menos las conversaciones filosóficas que mantenía con sus ex. Donde estén las
manos de un buen artesano, que se quiten las teorías de cualquier ilustrado.
Eso me dijo.
Publicado en Las Provincias el 31/05/2017