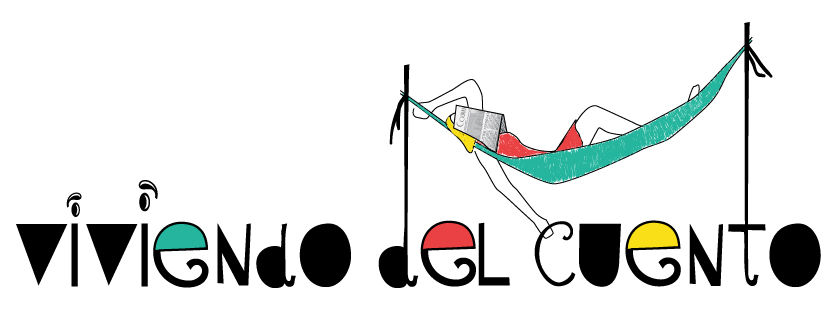Tengo la costumbre de, en cuanto el presentador despide el informativo, apagar la televisión. Me molesta el ruido del aparato. Nunca me acuerdo de que a continuación vienen los deportes y que a la otra mitad de la unidad familiar le interesan. A pesar de haberme criado en una casa donde el fútbol era la única religión (mi padre se tragaba hasta los partidos de la selección de Camerún), al escuchar la sintonía que daba paso a la información deportiva huía a mi cuarto. Hoy en día asocio los deportes a la siesta. En mi cerebro se produce una reacción automática que se activa en cuanto empiezan. Deportes igual a somnolencia. Como el perro de Pavlov con la campana.
Hace días me llamó una amiga profiriendo toda clase de insultos contra su marido, del que me consta, está muy enamorada. Al preguntarle las razones del cabreo me explicó que ambos estaban en casa con sus hijos en hora punta, esto es, la hora del baño y la cena de los niños. Mientras ella bañaba a su hija, su hijo lloraba desconsolado después de caerse, vomitaba encima de la cama y en la sartén se carbonizaban las hamburguesas. Ella, histérica, había llamado a su marido para que le ayudara, pero él, sentado en el sofá, sin inmutarse, le había contestado que sí, que después de los deportes, que llevaba tres días sin verlos. Mi amiga, de naturaleza sosegada, le amenazó con hacerle la maleta y mandarlo a vivir con Neymar o Luis Enrique. Es extraño el poder que ejercen los deportes sobre los hombres en cualquiera de sus variantes, como espectadores o practicándolos. Es ver un balón o una rueda y el resto del universo deja de girar. Los deportes os narcotizan y a veces os idiotizan un poco. Al menos, mientras dura la liga, las mujeres podemos estar dos o tres horas a la semana tranquilas.