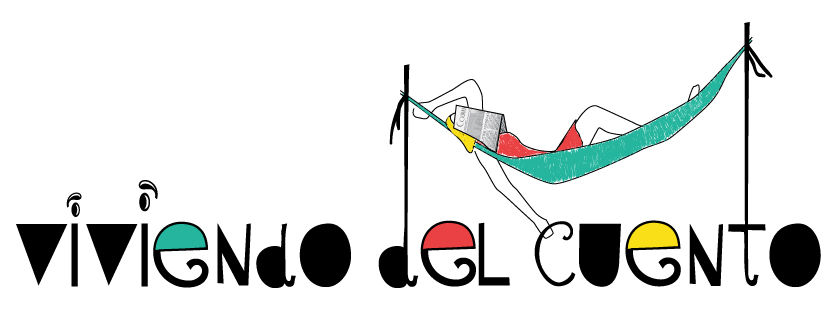|
| FOTO: Sakis Mitrolidis / AFP / Getty Images |
Hay
amigos que aunque estén lejos físicamente, permanecen impermeables
al frío que provoca la distancia. Viven a 300, a 500 o a 2.000
kilómetros pero al descolgar el teléfono, notas como si el día
anterior os hubierais pasado toda la tarde de cañas y confidencias.
A mí me pasa con Ana. Nos unieron los primeros años de Universidad
y una forma parecida de enfocar el mundo hace casi dos décadas. A
mitad de carrera se marchó, y a pesar de habernos pasado mucho más
tiempo separadas que juntas, la amistad continuó intacta. Hoy
vivimos a solo tres horas en coche por autovía, pero nos vemos menos
de lo que quisiéramos. A veces nos hemos pasado mucho tiempo sin
hablar, meses, puede que incluso años enteros. Da lo mismo. Porque
cuando nos pasa algo importante, siempre buscamos hueco para
contárnoslo. La enfermedad, la separación o la muerte de algún
familiar son excusa para llamarnos y volver a vernos, pero también
nos mantenemos al corriente de los acontecimientos felices: los
últimos amores, un nuevo trabajo o la reciente maternidad.
Por
eso, cuando sonó el teléfono el pasado viernes a las 9:30 de la
mañana, temí malas noticias. Pensé en su padre, en su hermano que
volvía de Chile y en su madre. Era una hora extraña para llamar sin
un motivo importante. Noté la urgencia que tenía en contarme algo.
Acaba de volver de Idomeni, donde se había ido diez días de
voluntaria. Me habló de lo que hacía allí, de las familias y sobre
todo de los niños. Me habló de la impotencia y la rabia, de la
vergüenza de pertenecer a esta Europa impasible. Me dijo que después
de Idomeni, no conseguía levantar cabeza. En los escasos once
minutos que duró la conversación, sus palabras y su tono me
golpearon más que todo lo visto o leído hasta ahora en los medios
sobre los refugiados.
Publicado en Las Provincias el 20/05/2016