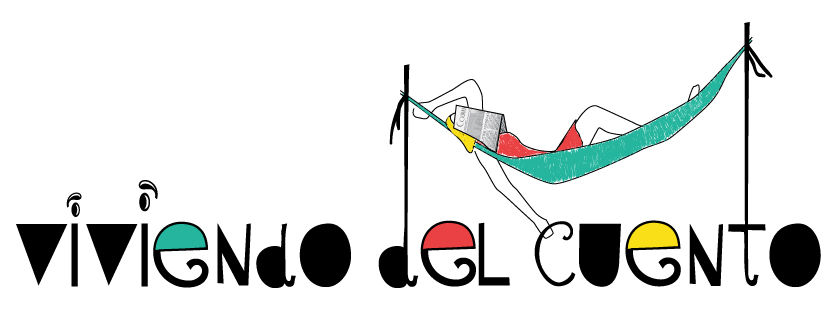|
| En 'Final de partida' de Samuel Beckett |
Mi tío Ramón Pons era ante todo un actor, un comediante, un titiritero. Preciosa definición aunque alguno haya intentado denostar su significado. Estuvo trabajando hasta hace un mes, cuando las fuerzas empezaron a fallarle. Qué suerte tuvo. Seguir en los escenarios a los 73 años y despedirse del respetable haciendo lo que más amaba. Era lo que le mantenía joven, a pesar de sus achaques. Lo visité en el hospital de Madrid donde había ingresado, preocupada porque al no tener una de esas familias tradicionales de mujer e hijos, pensé que se sentiría solo. Por la habitación desfilaron muchos amigos, actores y actrices de todas las edades que lo arroparon y lo cuidaron como parientes cercanos. Me emocionó ese cariño.
Él decía que nunca había querido vivir una vida corriente. Por eso se embarcó en una profesión en la que pudo ser diablo y soldado, amante celoso y marido despechado, padre severo y dictador moribundo. En esa España gris de finales de los 50, se fue a Madrid donde trabajó en cine, televisión y teatro al lado de los más grandes. Dormía poco. En las noches de desenfreno entre función y función, vio varias veces a Ava Gadner alcoholizada, alternó con los intelectuales en las tertulias y se empapó de la cultura de un país que se desperezaba. Estuvo a la orden de directores enormes como Iván Zulueta, Chicho Ibañez Serrador o Almodóvar. Vivió en Méjico, Buenos Aires y Nueva York. Fue buen amigo de la hija de Burt Lancaster y tras un concierto, los Rolling Stones terminaron en una fiesta que se celebró en su casa de Madrid. Escribió sus memorias hace unos años, las llamó ‘Mientras el cuerpo aguante’. El lunes, su cuerpo se rindió. El amor que siento por el teatro y el ejemplo de que es posible vivir libremente es, para mí, su legado eterno.
 |
| En un posado que hizo para Fotogramas en la época del destape |
Publicado en Las Provincias el 25/04/2014