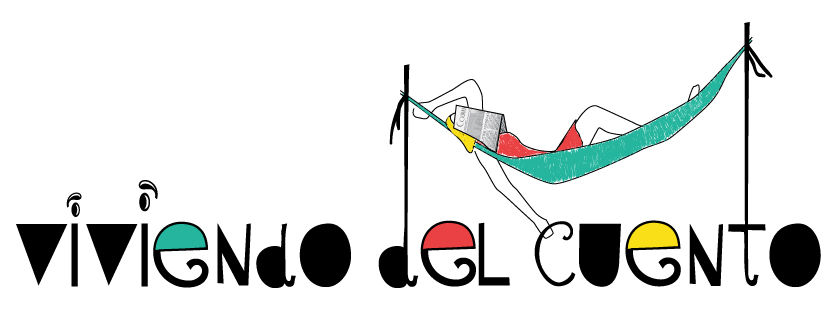Las bodas civiles son feas y anodinas. Hablo de las reglamentarias, no de esas en las que el cuñado se disfraza de cura para hacer el paripé ni las que los hermanos del novio y las amigas de la novia cuentan anécdotas de juventud que se columpian entre la vergüenza ajena y la lágrima fácil. Me refiero a ese trámite por el que el juez encargado del Registro Civil lee un par de artículos, les hace una pregunta concisa a los novios sin mirarles a la cara y pone el sello al libro de familia. Dura tres minutos. Como una eyaculación precoz. En la Administración no hay sitio para el amor. Las parejas y sus familias aguardan vestidos de domingo a las puertas de los juzgados a que llegue su turno. Y toda la ilusión depositada en ese día se esfuma en cuanto atraviesan la puerta de la sala y ven las caras asépticas de los funcionarios. Se tarda bastante más en pedir que te despiecen un pollo y que te piquen mitad cerdo, mitad ternera en la carnicería que lo que tarda uno en casarse por lo civil.
Hay que reconocer que la suntosidad de los ritos religiosos (también los militares), con su música, sus flores y sus símbolos, ganan por goleada a los aburridos trámites civiles. Hace poco me fui a la puerta lateral de la Ciudad de la Justicia por donde salen los recién casados para darle una sorpresa a una pareja de amigos que, después de ocho años en los que él le ha preparado el desayuno cada día y ella le ha seguido por tres continentes, inscribían su relación en el registro formalizando derechos y obligaciones. Les tocó los últimos, así que tuve tiempo de ver salir a 18 parejas de recién casados. Se lo recomiendo si están de bajón. Es lo contrario a la puerta de un hospital donde solo percibes desconsuelo. Allí, cada cinco minutos hay un chute de endorfinas.
Publicado en Las Provincias el 7/7/2017