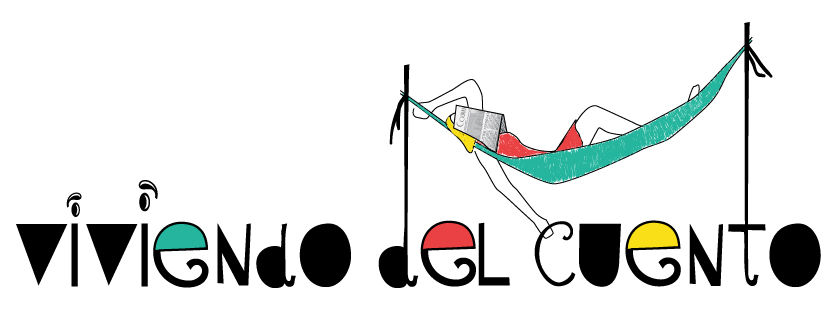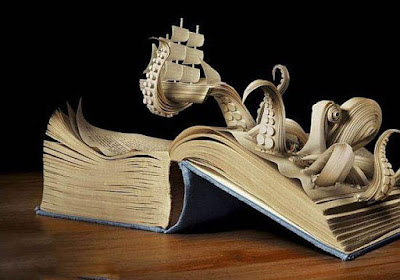Septiembre, además de mes de promesas incumplidas, propósitos ni siquiera iniciados y fascículos que ningún ser humano a lo largo de la historia ha completado, es el mes de las fiestas de los pueblos. Por toda la geografía española se suceden los festejos. Las calles se llenan de música; se celebran cenas, actos y pasacalles y se acota el centro del pueblo para que los energúmenos disfruten del sufrimiento y el maltrato animal. El pasado fin de semana estuve en una de esas pequeñas poblaciones con unas fiestas populares cuya fama ha trascendido su límite geográfico. Acude gente, no solo de pueblos de alrededor, sino de la capital y de la provincia de al lado. Durante mi adolescencia, estas fiestas eran sagradas. Nos metíamos veinticinco en un caserón de algún conocido, dejábamos que el alcohol corriese alegremente durante los dos días y nos adaptábamos fácilmente a las costumbres rurales.
Han pasado exactamente 20 años de aquello. El sábado, la verbena se celebró en la misma plaza de la iglesia donde hace dos décadas mis amigos y yo lo dábamos todo. Pero ya no era igual. Para empezar, solo conocía cuatro canciones de todo el repertorio con que la orquesta nos amenizó durante las tres horas que estuvimos. Me preguntaba, compungida, qué le había ocurrido a nuestra Chiquilla y a nuestra Raffaella Carrá. Eso sí, con las que me sabía, me vine muy arriba. En el ambiente olía mucho a pis, los pies se te pegaban al suelo y hacía bastante frío. Factores que nunca advertí de zagala. Ni el pueblo ni yo somos ya los mismos, pero a pesar del paso del tiempo, de las distinta sensaciones y de la convicción de que mi cultura musical popular se quedó estancada hace unos cuantos lustros, la velada fue tan cachonda como cualquier verbena que se precie.
Publicado en Las Provincias el 23/09/2016