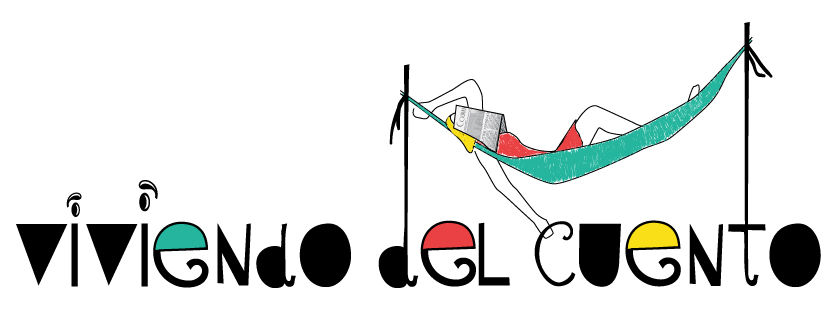El
lujo, al menos lo que se suele entender como tal, no me interesa demasiado. Las
joyas deslumbrantes, los hoteles exclusivos, los bolsos con lista de espera o
los cochazos deportivos me parecen el máximo exponente de lo que por estos
lares llamamos coentor. Carnaza para futbolistas y constructores de nuevo cuño.
Para mí el lujo significa otra cosa. Una buena comida, una larga sobremesa con
la compañía adecuada, tiempo para leer, un paisaje que sobrecoja y cualquier
cosa al lado del mar. Este sincero convencimiento tenía yo hasta el
pasado viernes, cuando un error fortuito tambaleó los cimientos de mi candorosa
opinión. Mi chico y yo nos escapamos el fin de semana a un pintoresco pueblo de
la Mancha. Habíamos reservado una habitación estándar con muy buena pinta
y precio asequible. Al llegar a la recepción, la persona que nos atendía nos
explicó que debido a un malentendido y a que el hotel estaba lleno, nos tenían
que dar una habitación superior sin ningún coste adicional, la suite,
concretamente.
Yo,
que durante dos años probé casi todos los hostales decentes del centro de
Madrid cuando iba a visitar a mi novio, cuyas habitaciones, como ya se podrán
imaginar, no eran precisamente el Ritz, fingí aire sofisticado mientras el
recepcionista nos enseñaba aquella estancia que tenía más metros que varios de
los pisos en los que he vivido. Una cama que podría acoger a todo un equipo de
rugby y una chimenea acristalada para disfrutar del fuego desde cualquier punto
del cuarto. Mientras mejoraba mi crol en el jacuzzi no puede evitar que me
invadiera un sentimiento de culpa. Un bonito atardecer, un paseo con mi perro
por el monte, unas alcachofas a la brasa… Eso sigue siendo el lujo para mí.
Pero luego, a ser posible, quiero dormir en una cama infinita como la de la
suite.
Publicado en Las Provincias el 22/01/2016