Las personas poco habilidosas hemos sido unas incomprendidas a lo largo de la historia de la humanidad. Durante toda mi vida he sido objeto de calificativos como torpe, manazas, atolondrada, patosa o Urkel. A mis novios les hacía gracia al principio, aunque pasados unos meses empezaba a ponerles de los nervios, mis amigas se siguen burlando cada vez que me mancho pero no se ríen tanto cuando les tiro la copa sobre su bolso y mi familia lo tiene completamente asumido. Una lo intenta. Trata de poner atención, ser cuidadosa, hacer las cosas fijándose, pero hay que reconocer nuestras debilidades. De la misma forma que el impuntual seguirá llegando tarde a todos los sitos el resto de sus días, el torpe o la patosa, no tiene nada que hacer para alcanzar la destreza que gastan el resto de congéneres.
Me doy cuenta además que mi torpeza avanza proporcionalmente al desarrollo de la tecnología. Mi último teléfono móvil, uno de esos aparatos de última generación con Internet, GPS, cámara, linterna, juegos y desde el que incluso puedes hablar, está sufriendo las consecuencias. Es el tercero que tengo en los últimos meses. Los otros dos se quedaron lisiados por el camino. Al poco tiempo de tenerlo se resbaló de mis manos y su cristal se resquebrajó en cientos de minúsculos afluentes. Aunque funcionaba a la perfección, cuatro meses después decidí cambiar la pantalla. No habían pasado tres semanas cuando el móvil decidió volver a saltar al vacío y recuperar su estado natural. No pienso volver a arreglarlo. Echo de menos los móviles de antaño. Una vez se me cayó uno desde el segundo piso de la Facultad y no sufrió ni un rasguño. O vuelve lo analógico o corro el peligro de convertirme en una marginada digital.
Publicado en Las Provincias el 23/03/2012
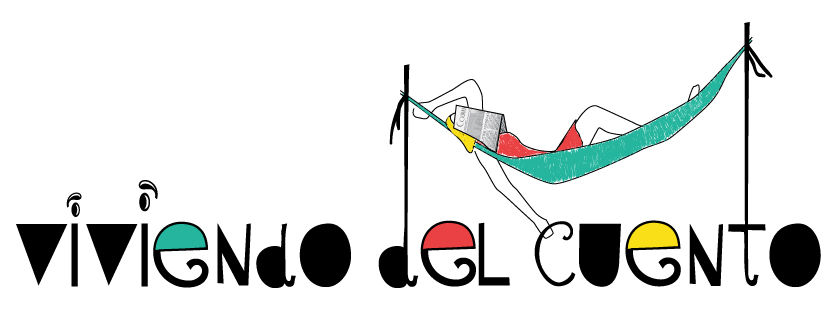
No hay comentarios:
Publicar un comentario