 |
| Foto: Ricard Chicot |
Es una auténtica maravilla veranear
en un lugar en el que la cobertura del móvil va y viene, donde para conectarte
a Internet hay que buscar un bar con WIFI y en el que si te levantas tarde, es
muy posible que se agote la prensa. Me parece un verdadero lujo poder pasarme
todo el mes sin preocuparme por mi atuendo y utilizar solo dos trajes de baño,
un par de vestidos viejos, unas chanclas pasadas de moda y algún otro pingo por
si vamos a cenar al pueblo. Me encanta que no haya restaurantes con cocineros
de renombre, hoteles de cinco estrellas, spas ni festivales de música. Adoro estar al lado de los últimos 30
kilómetros de litoral sin edificar y tener una playa delante de casa que en pleno
mes de agosto no está ocupada por más de tres familias y unas cuantas parejas.
No tiene el tirón de otros
destinos de costa de la Comunidad donde tradicionalmente se reúne la burguesía
valenciana. ¡Qué pereza ver las mismas caras de siempre también durante las
vacaciones! Tampoco goza del glamour ni la fama de las islas Baleares. Aquí no
hay modelos, actores ni futbolistas. El turismo de esta zona es familiar y no
es difícil encontrarte a señores ataviados con anacrónicos pantalones pirata ni
coincidir en la playa con señoras en toples que jamás han pisado un gimnasio.
Aquí puede cenar una familia por lo mismo que te cuestan dos mojitos en Ibiza. También
hay mucho guiri, franceses, suizos y alemanes que lo han elegido como retiro dorado
para pasar sus últimos años. Quizás a alguien le parezca un sitio aburrido,
pero yo no cambio por nada el aroma asilvestrado que desprende ni la sensación de
haberse quedado anclado en el pasado. No
se crean, no es perfecto. Hay moscas y mosquitos. Muchos. Muchísimos. Es el
precio que hay que pagar por vivir cerca del paraíso.
Publicado en Las Provincias el 10/07/2015
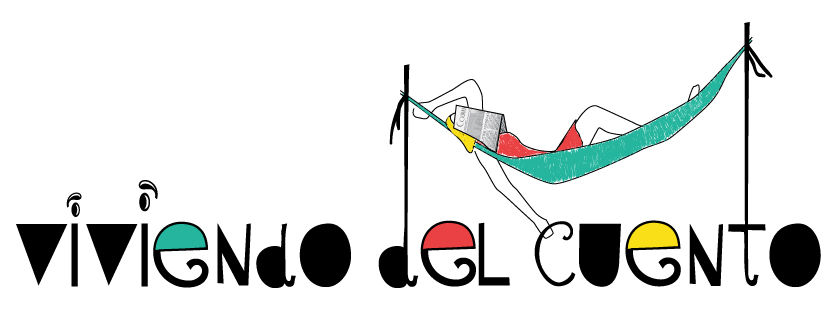
No hay comentarios:
Publicar un comentario