 |
| Foto: Ricard Chicot |
El verano es, con permiso de la
primavera, la estación que reúne el mejor abanico de olores propios. El verano
huele a crema solar, a aceite refrito de chiringuito y a sardinas a la brasa, a
sudor nocturno y a cloro, a tierra sedienta, a pinos y a tormentas de verano. Este
fenómeno atmosférico aleja por un breve periodo el infierno en que puede
convertirse el termómetro en esta época y deja una atmósfera limpia y serena.
Las tormentas de verano, imprevisibles, repentinas y estruendosas nos recuerda
que no hay que confiar en los elementos, que en cualquier momento ese día de
playa con la familia o esa excursión por el monte pueden echarse a perder. Las
tormentas, si pudieran predecirse, debería ser obligatorio vivirlas al lado del
mar, porque es junto a él donde mejor se observan los relámpagos y donde más se
aprecia la calma que la sucede.
Todos tenemos una tormenta de
verano que nos traslada a nuestra infancia. Hagan memoria. A veces te pillaba
dando un paseo por la playa y tocaba volver a casa empapado, otras, chapoteabas
feliz en la piscina o en el mar entre los gritos de tus padres que te obligaban
a salir del agua ante la amenaza, no sé si real o inventada, de que cayese un
rayo, en ocasiones corrías a esconderte en la habitación ante el temor del
sonido los truenos. En cualquier caso, siempre suponían un soplo de aire
fresco. En cierta manera lo que ocurrió en España el pasado 24 de mayo es una
tormenta de verano. Se veía venir, pero nadie sabía si descargaría o pasaría de
largo, de momento ha conseguido alejar los nubarrones negros que acechaban
durante demasiado tiempo y ha refrescado el ambiente. Ahora toca ver si utilizarán
el agua para construir una sociedad mejor o si todo quedará en un ensordecedor
e inútil aguacero.
Publicado en Las Provincias el 26/06/2015
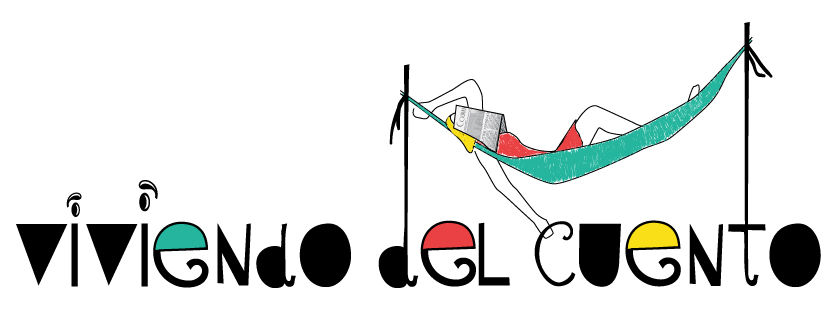
No hay comentarios:
Publicar un comentario