Somos muchos los que, en cuanto los
mapas del hombre del tiempo empiezan a teñirse de colorado, hacemos las maletas
y nos mudamos al apartamento. Esa segunda residencia que nuestros padres
consiguieron comprar, tirando de ahorros y de mucho esfuerzo, con el objetivo
de que la familia, pero sobre todo los hijos pudiésemos disfrutar de él. El
apartamento va ocupando, a lo largo del transcurso de nuestra vida, un lugar
oscilante que varía entre el odio más absoluto,
el que profesas con quince años cuando tus padres te obligaban a ir
mientras tus amigos salían de marcha en la ciudad, y un amor incondicional que nunca
pensaste que llegarías a sentir.
Todos los apartamentos, no
importa que estén en Gandía, Canet, El Puig o El Perelló, se parecen. A todos
han ido a parar las camas y somieres viejos de las casas familiares
principales, los cedés que ya nadie escucha desde hace años y las colecciones
de libros que regalaban con el periódico en verano. Esas viviendas, construidas
en edificios de los años 70 con un sentido estético de dudoso gusto, se ubican
en urbanizaciones con nombres compuestos que se repiten por toda la costa de
Levante y que no ganarían ningún concurso de ingenio: Solymar, Florazahar,
Arenablanca… El apartamento, en el momento en que uno ya tiene críos pequeños,
cobra una nueva dimensión. Descubres zonas que jamás habías pisado: la piscina
pequeña de temperatura caribeña donde se arremolinan niños y padres y que a
determinadas horas se asemeja al infierno del Dante; los columpios, las
heladerías que hace tiempo dejaste de frecuentar o los cines de verano. El
apartamento, ahora que cada vez somos más y sabes que habrá que empezar a
turnarse para ocuparlo, se ha convertido en un maravilloso refugio que nunca
creíste que fueses a valorar de esa forma.
Publicado en Las Provincias el 15/07/2016
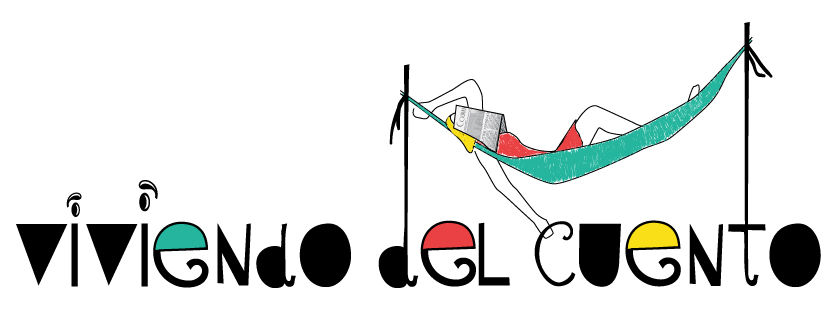

No hay comentarios:
Publicar un comentario